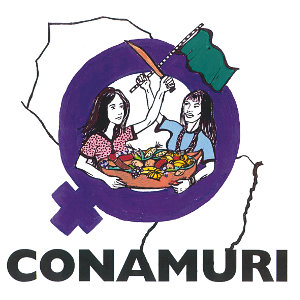Las ollas populares reivindicamos el derecho a la alimentación y la vida digna
Comunicado a la población paraguaya
En el mes de agosto el Parlamento aprobó la Ley de ollas populares, incorporando las propuestas de modificación planteadas por la Articulación Bañadense de Ollas Populares y Patria Nueva, que llevan adelante varias ollas populares en los Bañados y en diversos territorios de Gran Asunción.
Estas propuestas surgen de la experiencia de haber llevado adelante desde más de 6 meses en más de 200 ollas populares y se centran en:
- Que los insumos adquiridos sean de buena calidad y variados, de manera a nutrir las necesidades nutricionales para el desarrollo físico y mental de las personas y, sobre todo, de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta las recomendaciones del INAN (Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición).
- Compra de productos de la Agricultura Familiar Campesina.
- Distribución de los insumos de forma directa a los referentes de las ollas populares, sin que la personería jurídica o el reconocimiento formal/legal de las ollas populares receptoras constituyan un impedimento para dicha entrega.
- Que las instituciones encargadas realicen un control efectivo de los gastos y la distribución eficiente de los insumos adquiridos con los fondos autorizados por la presente Ley, de tal forma a que los insumos lleguen directamente a las Ollas Populares y cumplir así con el objeto de la presente Ley.
- Establecer un registro de cada Olla Popular con las informaciones pertinentes, con planillas de uso de los insumos y de distribución por parte de las instituciones responsables.
Si bien las ollas populares surgen en este tiempo de pandemia ante la Covid 19, la crítica situación de la alimentación en nuestro país se evidencia con el 11,4 % de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica[1] y con el 11 % de la población que está subalimentada.
Ante esta caótica realidad de violación al Derecho a la Alimentación que vivimos en Paraguay y que se agrava en este tiempo de pandemia, la Articulación Bañadense de Ollas Populares, CONAMURI, COBAT, Ollas Populares Solidarias, Patria Nueva, Cultiva Paraguay, Comedor Mita Róga de Mariano Roque Alonso, Comisiones Vecinales del Bañado Norte, Sander y Caacupemí 1, y Ollas Populares independientes:
Exigimos al Poder Ejecutivo la promulgación inmediata de la Ley de Ollas Populares, que plantea el destino de G. 35.000 millones[2] para la compra de insumos perecederos y no perecederos a ser destinados a las ollas populares de todo el país.
Así también, expresamos que las organizaciones sociales presentes tenemos un planteamiento para la reglamentación de la presente ley, fundamentalmente en lo relacionado a las compras públicas de los insumos, la entrega a las ollas populares y el registro y control de los recursos en relación a las instituciones y a las mismas ollas.
Dicha propuesta será presentada a las instituciones involucradas en la Ley: SEN, MDS y el INDI.
La alimentación es un derecho humano inalienable y hasta la fecha el Estado paraguayo no ha planteado una política para atender la grave situación que vivimos en el país.
[1] Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN).
[2] Origen del monto: Saldo no ejecutado de la línea de crédito autorizado en el art. 13 de la Ley 6524/2020 “que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa de Covid 19 o nuevo coronavirus y se establecen medidas fiscales y financieras”.