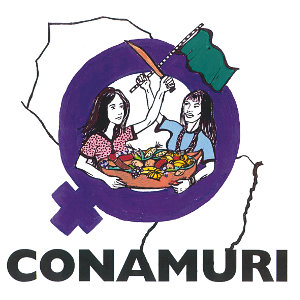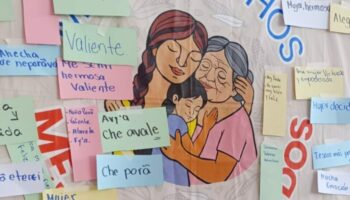Balance 2025: violencia, tierra y vida en los territorios
El 2025 se cierra con un panorama crítico para las mujeres campesinas e indígenas del Paraguay, marcado por la persistencia de múltiples formas de violencia que se entrelazan y se refuerzan entre sí. No hay manera mejor de analizar la violencia contra niñas, adolescentes y adultas sino viendo estos fenómenos como parte de una estructura que se asienta en la desigualdad social, la pobreza y la disputa histórica por la tierra y el territorio.
Los hallazgos del estudio de FLACSO Paraguay y Plan International confirman que gran parte de los embarazos en la adolescencia están vinculados a contextos de violencia sexual, relaciones coercitivas y uniones tempranas, así como a entornos marcados por discriminación, estigmatización y abandono institucional. Para muchas adolescentes, especialmente en zonas rurales, el embarazo se convierte en una puerta de salida forzada del sistema educativo, profundizando ciclos de exclusión y dependencia económica.
Un punto de quiebre en el debate público durante el 2025 fue el feminicidio de María Fernanda Benítez, adolescente de Coronel Oviedo, asesinada y enterrada por su pareja tras haber quedado embarazada. El crimen expuso con crudeza la cadena de violencias que atraviesa a niñas y adolescentes: la violencia sexual, el embarazo forzado, el control sobre el cuerpo y, finalmente, la eliminación física como forma extrema de «disciplinamiento patriarcal». La reacción social frente al caso derivó en la sanción de la denominada Ley Mafe, que incorpora la figura de desaparición de personas, una conquista impulsada por la indignación colectiva. Sin embargo, el caso dejó en evidencia que la respuesta estatal continúa siendo mayormente reactiva: llega después del crimen consumado, sin políticas preventivas eficaces que protejan la vida de niñas y adolescentes ni sistemas de alerta temprana que eviten desenlaces irreversibles.
En paralelo, la condena a diez años de prisión contra el periodista Carlos Granada por abuso sexual y abuso de poder marcó otro hito del año. El fallo judicial confirmó lo que durante años fue silenciado por estructuras mediáticas, corporativas y judiciales: el uso del poder simbólico, laboral y jerárquico para someter y violentar a mujeres. Si bien la sentencia representa un avance en la lucha contra la impunidad, también expone las enormes dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar, sostener los procesos judiciales y ser creídas. El caso recordó que la violencia de género no se limita a los márgenes sociales ni a los territorios rurales: atraviesa instituciones, medios de comunicación y espacios de prestigio, y se sostiene gracias a redes de encubrimiento que el Estado aún no logra desarticular de manera estructural.
Esta realidad se agrava en territorios atravesados por conflictos agrarios. La disputa por la tierra, el avance del agronegocio y la presencia del crimen organizado generan escenarios de violencia que impactan de forma diferenciada y más profunda en la vida de las mujeres. En comunidades campesinas e indígenas, la pérdida o inseguridad sobre la tierra implica no solo la pérdida del sustento, sino también el debilitamiento de redes comunitarias, mayores cargas de cuidado y una exposición creciente a la violencia.
Durante el 2025, los conflictos en territorios como la comunidad indígena Tekoha Karapa o Mbocayaty (ambas en Canindeyú) y, más recientemente, la represión contra campesinos y campesinas en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), evidencian la respuesta sistemática del Estado frente a los reclamos sociales: criminalización, represión y desvío de atención, en lugar de políticas públicas que garanticen y promocionen derechos. En estos escenarios, las mujeres suelen quedar en la primera línea de resistencia y, al mismo tiempo, entre las más afectadas por la violencia institucional y la precariedad.
A esta trama de violencias se suma la situación de las escuelas rurales expuestas a fumigaciones con agrotóxicos, una problemática que profundiza el abandono y la exclusión educativa en territorios campesinos e indígenas. Estudios recientes realizados por Base Investigaciones Sociales identificaron que al menos el 22,2% de las instituciones educativas de la Región Oriental se encuentran en cercanías ilegales a monocultivos, incumpliendo las franjas de protección establecidas por la ley, y que más del 32% de las escuelas rurales están en riesgo de ser afectadas por fumigaciones con productos altamente tóxicos. Entre 2021 y 2024, lejos de revertirse, la situación se agravó: aumentó el número de monocultivos que colindan directamente con predios escolares, incluso a menos de 20 metros, y se registraron cierres definitivos y temporales de escuelas, especialmente en departamentos como Alto Paraná, Caaguazú y San Pedro. La exposición cotidiana a fumigaciones, los síntomas de intoxicación en estudiantes y docentes, la falta de aplicación efectiva de protocolos de protección y el avance del agronegocio configuran un escenario de desamparo institucional, donde el derecho a la educación se ve vulnerado de forma sistemática y la deserción escolar aparece como consecuencia directa de un modelo que expulsa a las comunidades de sus territorios y pone en riesgo la vida de niñas y niños.
La concentración de la tierra y el modelo agroexportador no solo expulsan comunidades, sino que también refuerzan una economía que invisibiliza y desvaloriza el trabajo de cuidado, históricamente sostenido por las mujeres. A esto se suma la creciente incidencia del crimen organizado en el control de extensas propiedades rurales, muchas de ellas hoy en manos del Estado, pero todavía sin un destino claro orientado a la reforma agraria. La falta de respuestas estructurales provoca que las mujeres campesinas e indígenas enfrenten simultáneamente violencia patriarcal, económica, territorial y estatal.
En este contexto, las luchas de las organizaciones campesinas e indígenas vuelven a poner en el centro categorías clave que afectan a las mujeres: el derecho a la tierra y al territorio, la defensa del cuerpo y la vida, la corresponsabilidad en los cuidados, el derecho a una vida libre de violencia y la participación plena en las decisiones que inciden sobre sus comunidades. La tierra, aparte de ser un recurso productivo, es condición para la autonomía, la protección frente a la violencia y la posibilidad de proyectarse hacia el futuro.
Cerrar el 2025 implica reconocer que no habrá políticas eficaces contra la violencia hacia las mujeres si no se abordan las causas estructurales que la sostienen. La desigualdad en el acceso a la tierra, la criminalización de la protesta, la impunidad frente a la violencia sexual y la ausencia de sistemas de cuidado son parte de un mismo entramado. Defender los derechos de las mujeres campesinas e indígenas es, al mismo tiempo, defender la tierra, la educación, la vida comunitaria y la dignidad de los territorios.